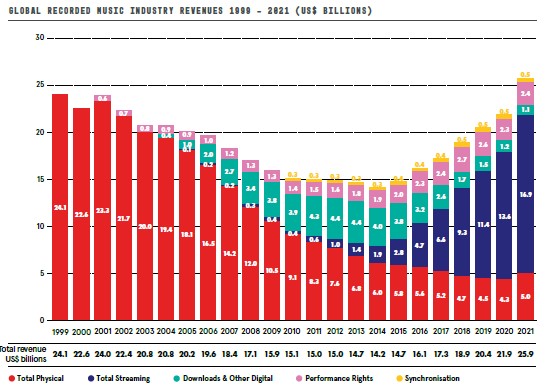Tal vez esta entrada podrá canjearme
enemistades, insultos y hasta descalificación personal y profesional. Lejos de ser esa mi intención, no deja de desconcertarme
la falta de conocimiento más amplio del derecho de autor y en qué malas manos pueden
estar los autores cuando INDECOPI tiene que analizar y fallar en temas que
tienen que ver con la defensa de sus derechos.
Hace poco estuve en una mesa de
trabajo virtual entre la Asociación Peruana de Movimientos Musicales – APEMM
y el Ministerio de Cultura, con el fin de conversar sobre algunos
aspectos relativos a la industria.
Iniciando la reunión, me tocó exponer mis apreciaciones orientadas hacia
problemas que el sector encuentra en el mercado, entre las cuales expresé mi
preocupación por los fallos de INDECOPI respecto a la imposibilidad de que los
autores cobren por la comunicación pública de sus obras contenidas en las películas
que las salas de cine exhiben, y la posibilidad de que el Mincult pudiese tomar
cartas en el asunto.
Para entrar en contexto es necesario
retroceder en el tiempo. APDAYC, creo
que por el 2016, inició una demanda ante el INDECOPI contra algunas cadenas de
multicines para el cobro de los derechos de autor por la música que contiene
las películas que exhiben. Pruebas van, pruebas vienen, cargos, descargos, y un
proceso legal y tedioso se genera.
Finalmente, en la resolución N° 278-2017/CDA-INDECOPI, la Comisión de
Derechos de Autor de esta institución declaró infundada la demanda de APDAYC,
apoyados en una serie de increíbles interpretaciones dignas de Ripley, como por
ejemplo que APDAYC no tenía legitimidad para reclamar una infracción al derecho
de autor por cuanto consideraron que “los cines no comunicaron públicamente una
obra, sino un audiovisual” (!). O sea,
para los señores de INDECOPI, cuando una canción es sincronizada en una
película, esta pierde su esencia y ya no es canción, sino audiovisual, entonces
el derecho es de otro. Así de increíble.
Con esa interpretación, tú tienes un carro y se lo alquilas a un chofer, el
chofer hacer taxi, entonces para INDECOPI el chofer ya no debe pagarte alquiler
porque ahora es taxi, ya no tu carro.
Absurdo. Por favor alguien
que le avise a Hans Zimmer, quien cobra por sus canciones en todo el mundo (*), que
en el Perú no podía cobrar por la música de Piratas del Caribe que él
compuso cada vez que la película se exhibe.
Por supuesto que APDAYC apeló esa
resolución, y luego de otro tedioso proceso, la resolución N° 1997-2018/TPI-INDECOPI
fue más increíble aún -si cabe la posibilidad- que la anterior. Declaró fundada en parte la denuncia de APDAYC,
pero sólo en que había una infracción en “la comunicación pública de obras
musicales que forman parte del repertorio del denunciante, únicamente en el
extremo referido a la comunicación al público de obras musicales cuya
sincronización fue autorizada fuera del territorio peruano,
realizada en el 2016”. O sea, es como
decir “bueno ya está bien, que le paguen a Hans Zimmer, pero a Pierre
Aguilar (autor de “Sin parar”, sincronizada en “Asu Mare 2”) no,
a él no”, en perjuicio exclusivamente de los autores nacionales. Las razones jurídicas para esta resolución, y
la pobrísima interpretación y comprensión de lo que es un contrato de
sincronización rayan con lo absurdo.
Claro que el tema es
muchísimo más profundo que esto, pero resulta un placer casi morboso leer y
analizar estas resoluciones y los ionescos argumentos que se esgrimen
para llegar a esas conclusiones.
Sin embargo, lo que me motiva
escribir esta entrada, repito, es constatar en qué malas manos están los
autores y alertar sobre el daño que se está causando por no profundizar en el
tema, por no empaparse debidamente de la normativa a nivel mundial, y por
perder de vista que los intereses principales que deben defender son los de los
autores; para ello regreso a la reunión de la APEMM y el Mincult.
Luego de mi intervención, le tocó el
turno a una persona que entiendo estaba allí por la asociación, y cuyo nombre
prefiero mantener en reserva. Dijo muy
convencida y de forma categórica que le sorprendía que se hablara de cobrar
derechos de autor por la música de las películas, que eso era ilegal y que
en ningún país del mundo -salvo Chile- se cobra eso, que sólo debe de
cobrar EGEDA (la SGC de los productores audiovisuales, justificando la forzada
interpretación de que una obra pierde su calidad cuando se sincroniza, por
ejemplo, en una película), que todo formaba parte de una campaña de APDAYC, que
ella había firmado esa resolución (la primera) y que eso [cobrar
regalías de la música en las películas] nunca va a suceder en el Perú.
A ver a ver, vayamos por partes como dijo
Jack… ¿Que no se cobra en ningún país? ¡Por supuesto que se cobra! Efectivamente, La SCD de Chile cobra 0.7% de
la taquilla, pero también lo hacen la AGADU de Uruguay (tarifa
fija calculada sobre un promedio de asistencia y precio de las entradas), la SAYCE
ecuatoriana (un fijo del 76% de un salario básico), en Argentina la SADAIC
es la encargada ($0.028 pesos por espectador), la ABRAMUS de Brasil
(R$0.42 por ticket), o en México la SACM (el 0.5% de la taquilla), entre
muchas otras sociedades de gestión colectiva de derechos de autor ¡y a nivel
mundial!
Creo que está de más decir la importancia,
necesidad y obligación que en estas instancias deben tener de informarse y
profundizar sobre la legislación, la normativa mundial actual y la doctrina del
derecho de autor.
Estas resoluciones, a mi juicio,
contienen interpretaciones sesgadas, muy poco profundas y antojadizas, que van
en contra de la filosofía del derecho autoral, y que atentan contra los
intereses legítimos de los creadores, siendo además emitidas por la institución
que supuestamente debe velar por sus intereses.
Tal es así que dichas resoluciones han recibido sendas críticas por
parte no sólo de organismos internacionales involucrados en la industria
musical tales como la Record Industry American Asociation (RIAA) o la
Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC),
sino también de editoras, asociaciones, cámaras y sociedades particulares
multinacionales. Es más, la propia USTR
(Office of the United State Trade Representative), que es la agencia del
gobierno de los Estados Unidos responsable de recomendar y desarrollar la
política comercial nacional para el Presidente de ese país, encargándose
de llevar a cabo negociaciones
comerciales a niveles bilaterales y multilaterales (junto con el Trade Policy
Staff Committee -TPSC y el Trade Policy Review Group – TPRG), en su informe del
2018 sobre el estado de la protección de la propiedad intelectual, en el
capítulo peruano expresa claramente que “las partes interesadas han
expresado su preocupación por dos decisiones recientes del INDECOPI que limitan
el derecho a cobrar regalías por la ejecución pública de obras musicales
contenidas en obras audiovisuales” (pueden ver la página 81 del informe aquí). Un
buen entendedor comprenderá lo bochornoso que resulta esa mención -con nombre y
apellido- para cualquier gobierno en un informe de esa naturaleza.
Por supuesto que las resoluciones
mencionadas han sido elevadas al poder judicial y ahí permanecerán muchos años
-cortesía de INDECOPI- como de costumbre, pero independientemente de las
críticas recibidas por parte de organismos nacionales e internacionales, como
dije al principio, mi sorpresa es ver los fallos de un organismo que se supone
debe velar por los derechos de los creadores, observar cómo se interpreta
sesgadamente la doctrina del derecho de autor, y la poca visión e
identificación con los autores de quienes supuestamente están ahí para
defenderlos.
Como corolario de todo esto, y regresando
a la reunión, pude reafirmar mi apreciación cuando la misma persona hizo
declaraciones que me generaron mucho ruido por la gran contradicción demostrada. A mi turno, le expresé mi desacuerdo con su
criterio, preguntándole además que si, según él, los cines no deben pagar por
la música que contienen las películas que exhiben, por qué entonces existen internacionalmente
los cue sheets que usan en todo el mundo todos los canales de TV,
compañías de cable, plataformas de Streaming como Amazon Prime, HBO Go o
Netflix (de hecho, Netflix le pagó a APDAYC retroactivamente) para pagar los
derechos de autor de la música contendida en las series y películas que pasan. La respuesta precedida de una interrogante -que evidenciaba un pasmoso desconocimiento sobre la realidad del mercado- no me pudo
dejar más atónito: “¿Acaso los canales pagan por eso? Entonces APDAYC está
cobrando mal, los canales no deben pagar”… ¡PLOP! (le faltó decir entonces que TODOS los
canales EN EL MUNDO están pagando mal… ¡RE-PLOP!)
Como dije al principio, me voy a
canjear muchas enemistades. Nuevamente,
no es esa mi intención. Es una llamada de atención a tener que mirar más allá del
sesgo de interpretaciones personalísimas y, peor aún, de intereses particulares. Seguramente me dirán que no soy abogado (no
pues, no lo soy), que no soy autor (no, tampoco… Dios me castigó con dura mano
en mi inspiración musical, Les Luthiers dixit), o que le estoy haciendo
el juego a APDAYC... tal vez sea esto lo
que se interprete, pero sólo por creer y defender a ultranza a los
creadores. De hecho soy un firme
defensor de la institución, que es muy diferente a ser defensor de su dirección. Sin embargo, todos estos argumentos no descalifican
a nadie para poder expresar sus ideas con convicción y para señalar que una
institución, que está hecha supuestamente para proteger a los creadores, no
cumple con sus fines, tal vez debido a problemas estructurales y de concepción
institucional, pero que no viene al caso exponer en esta entrada.
Habrá que esperar muchos años a que
el Poder Judicial resuelva -estoy más que seguro- a favor de los autores, y si
es que la estrategia legal del demandante es bien llevada.
Enero 2021
(*) Actualización: En todo el mundo (con sistema de derecho continental o derecho romano francés), excepto E.E.U.U y países del Common Law (derecho anglosajón), donde las cosas funcionan de manera muy distinta. Gracias por sus comentarios.